 Mucho es lo que se ha escrito acerca de los placeres y los sufrimientos del opio.
Mucho es lo que se ha escrito acerca de los placeres y los sufrimientos del opio.
Los éxtasis y horrores de De Quincey y los paradis artificiels de Baudelaire son conservados e interpretados con tal arte que los hace inmortales, y el mundo conoce a fondo la belleza, el terror y el misterio de esos oscuros reinos donde el soñador es transportado.
Pero aunque mucho es lo que se ha hablado, ningún hombre ha osado todavía detallar la naturaleza de los fantasmas que entonces se revelan en la mente, o sugerir la dirección de los inauditos caminos por cuyo adornado y exótico curso se ve irresistiblemente lanzado el adicto.
De Quincey fue arrastrado a Asia, esa fecunda tierra de sombras nebulosas cuya temible antigüedad es tan impresionante que "la inmensa edad de la raza y el nombre se impone sobre el sentido de juventud en el individuo", pero él mismo no osó ir más lejos.
Aquellos que han ido más allá rara vez volvieron y, cuando lo hicieron, fue siempre guardando silencio o sumidos en la locura.
Yo consumí opio en una ocasión... en el año de la plaga, cuando los doctores trataban de aliviar los sufrimientos que no podían curar.
Fue una sobredosis -mi médico estaba agotado por el horror y los esfuerzos- y, verdaderamente, viajé muy lejos.
Finalmente regresé y viví, pero mis noches se colmaron de extraños recuerdos y nunca más he permitido a un docotor volver a darme opio.
Cuando me administraron la droga, el sufrimiento y el martilleo en mi cabeza habían sido insufribles.
No me importaba el fututo; huir, bien mediante curación, inconsciencia o muerte, era cuanto me importaba.
Estaba medio delirando, por eso es difícil ubicar el momento exacto de la transición, pero pienso que el efecto debió comenzar poco antes de que las palpitaciones dejaran de ser dolorosas.
Como he dicho, fue una sobredosis; por lo cual, mis reacciones probablemente distaron mucho de ser normales.
La sensación de caída, curiosamente disociada de la idea de gravedad o dirección, fue suprema, aunque había una impresión secundaria de muchedumbres invisibles de número incalculable, multitudes de naturaleza infinitamente diversa, aunque todas más o menos relacionadas conmigo.
A veces, menguaba la sensación de caída mientras sentía que el universo o las eras se desplomaban ante mí. Mis sufrimientos cesaron repentinamente y comencé a asociar el latido con una fuerza externa más que con una interna.
También se había detenido la caída, dando paso a una sensación de descanso efímero e inquieto, y, cuando escuché con mayor atención, fantaseé con que los latidos procedieran de un mar inmenso e inescrutable, como si sus siniestras y colosales rompientes laceraran alguna playa desolada tras una tempestad de titánica magnitud.
Entonces abrí los ojos. Por un instante, los contornos parecieron confusos, como una imagen totalmente desenfocada, pero gradulamente asimilé mi solitaria presencia en una habitación extraña y hermosa iluminada por multitud de ventanas.
No pude hacerme la idea de la exacta naturaleza de la estancia, porque mis sentidos distaban aún de estar ajustados, pero advertí alfombras y colgaduras multicolores, mesas, sillas, tumbonas y divanes de elaborada factura, y delicados jarrones y ornatos que sugerían lo exótico sin llegar a ser totalmente ajenos. Todo eso percibí, aunque no ocupó mucho tiempo en mi mente. Lenta, pero inexorablemente, arrastrándose sobre mi conciencia e imponiéndose a cualquier otra impresión, llegó un temor vertiginoso a lo desconocido, un miedo tanto mayor cuanto que no podía analizarlo y que parecía concernir a una furtiva amenaza que se aproximaba... no la muerte, sino algo sin nombre, un ente inusitado indeciblemente más espantoso y aborrecible.
Inmediatamente me percaté de que el símbolo directo y excitante de mi temor era el odioso martilleo cuyas incesantes reverberaciones batían enloquecedoramente contra mi exhausto cerebro.
Parecía proceder de un punto fuera y abajo del edificio en el que me hallaba, y estar asociado con las más terroríficas imágenes mentales. Sentí que algún horrible paisaje u objeto acechaban más allá de los muros tapizados de seda, y me sobrecogí ante la idea de mirar por las arqueadas ventanas enrejadas que se abrían tan insólitamente por todas partes. Descubriendo postigos adosados a esas ventanas, los cerré todos, evitando dirigir mis ojos al exterior mientras lo hacía. Entonces, empleando pedernal y acero que encontré en una de las mesillas, encendí algunas velas dispuestas a lo largo de los muros en barrocos candelabros. La añadida sensación de seguridad que prestaban los postigos cerrados y la luz artificial calmaron algo mis nervios, pero no fue posible acallar el monótono retumbar.
Ahora que estaba más calmado, el sonido se convirtió en algo tan fascinante como espantoso. Abriendo una portezuela en el lado de la habitación cercano al martilleo, descubrí un pequeño y ricamente engalanado corredor que finalizaba en una tallada puerta y un amplio mirador.
Me vi irresistiblemente atraído hacia éste, aunque mis confusas aprehensiones me forzaban igualmente hacia atrás. Mientras me aproximaba, pude ver un caótico torbellino de aguas en la distancia.
Enseguida, al alcanzarlo y observar el exterior en todas sus direcciones, la portentosa escena de los alrededrores me golpeó con plena y devastadora fuerza. Contemplé una visión como nunca antes había observado, y que ninguna persona viviente puede haber visto salvo en los delirios de la fiebre o en los infiernos del opio.
La costrucción se alzaba sobre un angosto punto de tierra -o lo que ahora era un angosto punto de tierra- remontando unos 90 metros sobre lo que últimamemnte debió ser un hirviente torbellino de aguas enloquecidas.
A cada lado de la casa se abrían precipicios de tierra roja recién excavados por las aguas, mientras que enfrente las temibles olas continuaban batiendo de forma espantosa, devorando la tierra con terrible monotonía y deliberación.
Como a un kilómetro se alzaban y caían amenazadoras rompientes de no menos de cinco metros de altura y, en el lejano horizonte, crueles nubes negras de grotescos contornos colgaban y acechaban como buitres malignos.
Las olas eran oscuras y purpúreas, casi negras, y arañaban el flexible fango rojo de la orilla como toscas manos voraces. No pude por menos que sentir que alguna nociva entidad marina había declarado una guerra a muerte contra toda la tierra firme, quizá instigada por el cielo enfurecido.
Recobrándome al fin del estupor en que ese espectáculo antinatural me había sumido, descubrí que mi actual peligro físico era agudo. Aun durante el tiempo en que observaba, la orilla había perdido muchos metros y no estaba lejos el momento en que la casa se derrumbaría socavada en el atroz pozo de las olas embravecidas. Por tanto, me apresuré hacia el lado opuesto del edificio y, encontrando una puerta, la cerré tras de mí con una curiosa llave que colgaba en el interior. Entonces contemplé más de la extraña región a mi alrededor y percibí una singular división que parecía existir entre el océano hostil y el firmamento.
A cada lado del descollante promontorio imperaban distintas condiciones. A mi izquiera, mirando tierra adentro, había un mar calmo con grandes olas verdes corriendo apaciblemente bajo un sol resplandeciente.
Algo en la naturaleza y posición del sol me hicieron entremecer, aunque no pude entonces, como no puedo ahora, decir qué era. A mi derecha también estaba el mar, pero era azul, calmoso, y sólo ligeramente ondulado, mientras que el cielo sobre él estaba oscurecido y la ribera era más blanca que enrojecida. Ahora volví mi atención a tierra, y tuve ocasión de sorprenderme nuevamente, puesto que la vegetación no se parecía en nada a cuanto hubiera visto o leído. Aparentemente, era tropical o al menos subtropical... una conclusión extraída del intenso calor del aire.
Algunas veces pude encontrar una extraña analogía con la flora de mi tierra natal, fantaseando sobre el supuesto de que las plantas y matorrales familiares pudieran asumir dichas formas bajo un radical cambio de clima; pero las gigantescas y omipresentes palmeras eran totalmente extranjeras.
La casa que acababa de abandonar era muy pequeña -apenas mayor que una cabaña- pero su material era evidentemente mármol, y su arquitectura extraña y sincrética, en una exótica amalgama de formas orientales y occidentales. En las esquinas había columnas corintias, pero los tejados rojos eran como los de una pagoda china.
De la puerta que daba a tierra nacía un camino de singular arena blanca, de metro y medio de anchura y bordeado por imponentes palmeras, así como por plantas y arbustos en flor desconocidos. Corría hacia el lado del promontorio donde el mar era azul y la ribera casi blanca.
Me sentí impelido a huir por este camino, como perseguido por algún espíritu maligno del océano retumbante. Al principio remontaba ligeramente la ribera, luego alcancé una suave cresta. Tras de mí, vi el paisaje que había abandonado: toda la punta con la cabaña y el agua negra, con el mar verde a un lado y el mar azul al otro, y una maldición sin nombre e indescriptible cerniéndose sobre todo.
No volví a verlo más y a menudo me pregunto... Tras esta última mirada, me encaminé hacia delante y escruté el panorama de tierra adentro que se extendía ante mí. El camino, como he dicho, corría por la ribera derecha si uno iba hacia el interior. Delante y a la izquierda vislumbré entonces un magnífico valle, que abarcaba miles de acres, sepultado bajo un oscilante manto de hierba tropical más alta que mi cabeza.
Casi al límite de la visión había una colosal palmera que parecía fascinarme y reclamarme. En este momento, el asombro y la huida de la península condenada habían, con mucho, disipado mi temor, pero cuando me detuve y me desplomé fatigado sobre el sendero, hundiendo ociosamente mis manos en la cálida arena blancuzco-dorada, un nuevo y agudo sonido de peligro me embargó.
Algún terror en la alta hierba sibilante pareció sumarse a la del diabólico mar retumbante y me alcé gritando fuerte y desabridamente.
-¿Tigre? ¿Tigre? ¿Es un tigre? ¿Bestias? ¿Bestias? ¿Es una bestia lo que me atemoriza? Mi mente retrocedía hasta una antigua y clásica historia de tigres que había leído; traté de recordar al autor, pero tuve alguna dificultad. Entonces, en mitad de mi espanto, recordé que el relato pertenecía a Ruyard Kipling; no se me ocurrió lo ridículo que resultaba considerarle como un antiguo autor. Anhelé el volumen que contenía esta historia, y casi había comenzado a desandar el camino hacia la cabaña condenada cuando el sentido común y el señuelo de la palmera me contuvieron. Si hubiera o no podido resistir el deseo de retroceder sin el concurso de la fascinación por la inmensa palmera, es algo que no sé. Su atracción era ahora predominante, y dejé el camino para arrastrarme sobre manos y rodillas por la pendiente del valle, a pesar de mi miedo hacia la hierba y las serpientes que pudiera albergar.
Decidí luchar por mi vida y cordura tanto como fuera posible y contra todas las amenazas del mar o tierra, aunque a veces temía la derrota mientras el enloquecido silbido de la misteriosa hierba se unía al todavía audible e irritante batir de las distantes rompientes. Con frecuencia, debía detenerme y tapar mis oídos con las manos para aliviarme, pero nunca pude acallar del todo el detestable sonido.
Fue tan sólo tras eras, o así me lo pareció, cuando finalmente pude arrastrarme hasta la increíble palmera y reposar bajo su sombra protectora. Entonces ocurrieron una serie de incidentes que me transportaron a los opuestos extremos del éxtasis y el horror; sucesos que temo recordar y sobre los que no me atrevo a buscar interpretación. Apenas me había arrastrado bajo el colgante follaje de la palmera, cuando brotó de entre sus ramas un muchacho de una belleza como nunca antes viera.
Aunque sucio y harapiento, poseía las facciones de un fauno o semidiós, e incluso parecía irradiar en la espesa sombra del árbol. Sonrió tendiendo sus manos, pero antes de que yo pudiera alzarme y hablar, escuché en el aire superior la exquisita melodía de un canto; notas altas y bajas tramadas con etérea y sublime armonía. El sol se había hundido ya bajo el horizonte, y en el crepúsculo vi una aureola de mansa luz rodeando la cabeza del niño. Entonces se dirigió a mí.
-Es el fin. Han bajado de las estrellas a través del ocaso.
Todo está colmado y más allá de las corrientes arinurianas moraremos felices en Teloe. Mientras el niño hablaba, descubrí una suave luminosidad a través de las frondas de las palmeras y vi alzarse saludando a dos seres que supe debían ser parte de los maestros cantores que había escuchado. Debían ser un dios y una diosa, porque su belleza no era la de los mortales, y ellos tomaron mis manos diciendo: -Ven, niño, has escuchado las voces y todo está bien.
En Teloe, más allá de las Vía Láctea y las corrientes arinurianas, existen ciudades de ámbar y calcedonia. Y sobre sus cúpulas de múltiples facetas relumbran los reflejos de extrañas y hermosas estrellas.
Bajo los puentes de marfil de Teloe fluyen los ríos de oro líquido llevando embarcaciones de placer rumbo a la floreciente Cytarion de los Siete Soles.
Y en Teloe y Cytarion no existe sino juventud, belleza y placer, ni se escuchan más sonidos que los de las risas, las canciones y el laúd. Sólo los dioses moran en Teloe la de los ríos dorados, pero entre ellos tú habitarás.
Mientras escuchaba embelesado, me percaté súbitamente de un cambio en los alrederores. La palmera, que últimamente había resguardado a mi cuerpo exhausto, estaba ahora a mi izquierda y considerablemente debajo. Obviamente flotaba en la atmósfera; acompañado no sólo por el extraño chico y la radiante pareja, sino por una creciente muchedumbre de jóvenes y doncellas semiluminosos y coronados de vides, con cabelleras sueltas y semblante feliz. Juntos ascendimos lentamente, como en alas de una fragante brisa que soplara no desde la tierra sino en dirección a la nebulosa dorada, y el chico me susurró en el oído que debía mirar siempre a los senderos de luz y nunca abajo, a la esfera que acababa de abandonar.
Los mozos y muchachas entonaban ahora dulces acompañamientos con los laúdes y me sentía envuelto en una paz y felicidad más profunda de lo que hubiera imaginado en toda mi vida, cuando la intrusión de un simple sonido alteró mi destino destrozando mi alma.
A través de los arrebatados esfuerzos de cantores y tañedores de laúd, como una armonía burlesca y demoníaca, atronó desde los golfos inferiores el maldito, el detestable batir del odioso océano.
Y cuando aquellas negras rompientes rugieron su mensaje en mis oídos, olvidé las palabras del niño y miré abajo, hacia el condenado paisaje del que creía haber escapado. En las profundidades del éter vi la estigmatizada tierra girando, siempre girando, con irritados mares tempestuosos consumiendo las salvajes y arrasadas costas y arrojando espuma contra las tambaleantes torres de las ciudades desoladas.
Bajo una espantosa luna centelleaban visiones que nunca podré describir, visiones que nunca olvidaré: desiertos de barro cadavérico y junglas de ruina y decadencia donde una vez se extendieron las llanuras y poblaciones de mi tierra natal, y remolinos de océano espumeante donde otrora se alzaran los poderosos templos de mis antepasados.
Los alrederores del polo Norte hervían con ciénagas de estrepitoso crecimiento y vapores malsanos que silbaban ante la embestida de las inmensas olas que se encrespaban, lacerando, desde las temibles profundidades.
Entonces, un desgarrado aviso cortó la noche, y a través del desierto de desiertos apareció una humeante falla. El océano negro aún espumeaba y devoraba, consumiendo el desierto por los cuatro costados mientras la brecha del centro se ampliaba y ampliaba.
No había otra tierra salvo el desierto, y el océano furioso todavía comía y comía. Sólo entonces pensé que incluso el retumbante mar parecía temeroso de algo, atemorizado de los negros dioses de la tierra profunda que son más grandes que el malvado dios de las aguas, pero, incluso si era así, no podía volverse atrás, y el desierto había sufrido demasiado bajo aquellas olas de pesadilla para apiadarse ahora.
Así, el océano devoró la última tierra y se precipitó en la brecha humeante, cediendo de este modo todo cuanto había conquistado. Fluyó nuevamente desde las tierras recién sumergidas, desvelando muerte y decadencia y, desde su viejo e inmemorial lecho, goteó de forma repugante, revelando secretos ocultos en los años en que el Tiempo era joven y los dioses aún no habían nacido.
Sobre las olas se alzaron recordados capiteles sepultados bajo las algas. La luna arrojaba pálidos lirios de luz sobre la muerta Londres, y París se levantaba sobre su húmeda tumba para ser santificada con polvo de estrellas. Después, brotaron capiteles y monolitos que estaban cubiertos de algas pero que no eran recordados; terribles capiteles y monolitos de tierras acerca de las cuales el hombre jamás supo. No había ya retumbar alguno, sino sólo el ultraterreno bramido y siseo de las aguas precipitándose en la falla.
El humo de esta brecha se había convertido en vapor, ocultando casi el mundo mientras se hacía más y más denso. Chamuscó mi rostro y manos, y cuando miré para ver cómo afectaba a mis compañeros descubrí que todos habían desaparecido. Entonces todo terminó bruscamente y no supe más hasta que desperté sobre una cama de convalecencia. Cuando la nube de humo procedente del golfo plutónico veló por fin toda mi vista, el firmamento entero chilló mientras una repentina agonía de reverberaciones enloquecidas sacudía el estremecido éter.
Sucedió en un relámpago y explosión delirantes; un cegador, ensordecedor holocausto de fuego, humo y trueno que disolvió la pálida luna mientras la arrojaba al vacío. Y cuando el humo clareó y traté de ver la tierra, tan sólo pude contemplar, contra el telón de frías y burlonas estrellas, al sol moribundo y a los pálidos y afligidos planetas buscando a su hermana.
H.P. Lovecraft
 Muchos hombres han contado cosas espantosas, no referidas en letra impresa, que sucedieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Algunas de estas cosas me han hecho palidecer; otras, me han producido unas nauseas incontenibles, mientras que otras me han hecho temblar y volver la mirada hacia atrás en la oscuridad; sin embargo, creo que puedo relatar la peor de todas: el espantoso, antinatural e increíble horror de las sombras. En 1915 estaba yo como médico con el grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos americanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre de quien era yo ayudante indispensable: el celebre cirujano de Bolton, doctor Herbert West. El doctor West se había mostrado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra; y cuando dicha posibilidad se presentó, me arrastró consigo en contra de mi voluntad. Había motivos por los que yo me hubiera alegrado de que la guerra nos separase; motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de West cada vez más irritante; pero cuando se marchó a Ottawa, y consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre decidido a que le acompañase en mi calidad habitual. Cuando digo que el doctor West estuvo siempre ansioso de poder servir en el campo de batalla no me refiero a que fuese guerrero por naturaleza ni que anhelase salvar la civilización. Siempre había sido una fría máquina intelectual; flaco, rubio, de ojos azules y con gafas; creo que se reía secretamente de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis críticas a la indolente neutralidad. Sin embargo, había algo en la devastada Flandes que él quería; y a fin de conseguirlo, tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que pretendía no era lo que pretenden muchas personas, sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma completamente clandestina y en la cual había conseguido resultados asombrosos y, de vez en cuando, horrendos. Lo que quería no era otra cosa, en realidad, que abundante provisión de muertos recientes, en todos los estados de desmembramiento. Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama, a su llegada a Boston; en cambio yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros tiempos de la Facultad de Medicina, en la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres humanos conseguidos de manera horrenda. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos; y si eran bastante frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror le dominaba, cada vez que pensaba en los fracasos parciales: seres atroces, resultado de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos habían seguido con vida (uno de ellos se encontraba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido); y como él pensaba en las eventualidades imaginables, aunque prácticamente imposibles, se estremecía a menudo, debajo de su aparente impasibilidad habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirviesen era su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de robar cadáveres. En la universidad, y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto a él había sido de fascinada admiración; pero a medida que sus procedimientos se hacían mas osados, un solapado terror se fue apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable; luego, ocurrió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función del pensamiento racional en un cadáver; y este éxito, conseguido a costa de semejante abominación, le había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos durante los cinco años siguientes. Seguí a su lado por puro miedo, y presencié escenas que la lengua humana no podría repetir. Gradualmente, llegué a darme cuenta de que el propio Herbert West era más horrible que todo lo que hacía... fue entonces cuando comprendí claramente que su celo científico por prolongar la vida en otro tiempo normal había degenerado sutilmente en una curiosidad meramente morbosa y macabra y en una secreta complacencia en la visión de los cadáveres. Su interés se convirtió en perversa afición por lo repugnante y lo diabólicamente anormal; se recreaba con tranquilidad en monstruosidades artificiales ante las que cualquier persona en su sano juicio caería desvanecida de repugnancia y de horror; detrás de su pálido intelectualismo, se convirtió en un exigente Baudelaire del experimento físico, en un lánguido Heliogábalo de las tumbas. Afrontaba imperturbable los peligros y cometía crímenes con impasibilidad. Creo que el momento crítico llegó al comprobar que podía restituir la vida racional, y buscó nuevos ámbitos que conquistar experimentando en la reanimación de partes seccionadas de los cuerpos. Tenía ideas extravagantes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales; y obtuvo ciertos resultados espantosos preliminares en forma de tejidos imperecederos, alimentados artificialmente a partir de huevos semi-incubados de un reptil tropical indescriptible. Había dos cuestiones biológicas que ansiaba terriblemente establecer: primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro, en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos; y segundo, si existía alguna clase de relación etérea, intangible, distinta de las células materiales, que uniese las partes quirúrgicamente separadas que previamente habían constituido un solo organismo vivo. Todo este trabajo científico requería una prodigiosa provisión de carne humana recién muerta... y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas de St. Eloi. Aún ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica ficción de un delirio. West se había montado un laboratorio particular en el lado este del edificio que se le había asignado provisionalmente, alegando que deseaba poner en práctica nuevos y radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación hasta ahora desesperados. Allí trabajaba como un carnicero, en medio de su sanguinolenta mercancía. Jamás llegué a acostumbrarme a la ligereza con que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas maravillas de cirugía en los soldados; pero sus principales satisfacciones eran de carácter menos público y filantrópico, y se vio obligado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños aún en medio de aquella babel de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver... cosa corriente en un campo de batalla, aunque completamente inusitada en un hospital. Los ejemplares reanimados por el doctor West no reunían condiciones para recibir una larga existencia ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal actividad de mi amigo. En un oscuro rincón del laboratorio; sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda. La noche de que hablo teníamos un ejemplar nuevo y espléndido: un hombre físicamente fuerte y a la vez de tan elevada inteligencia, que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico; porque se trataba del oficial que había ayudado a que se le concediese a West su destino, y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. Es más; en el pasado, había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Sir Eric Moreland Clapman-Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división, y había sido designado precipitadamente al sector de St. Eloi cuando llegaron al cuartel general noticias del recrudecimiento de la lucha. Efectuó el viaje en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, sólo para ser derribado precisamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular, Hill quedó irreconocible; en cuanto al gran cirujano, el accidente le secciono la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó ansiosamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios; me estremecí al verle terminar de separar la cabeza, colocarla en la diabólica cuba de pulposo tejido de reptiles con objeto de conservarla para futuros experimentos, y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió determinadas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que pretendía: comprobar si este cuerpo sumamente organizado podía dar, sin cabeza, alguna señal de vida mental que había distinguido a sir Eric Moreland Clapman-Lee, estudioso en otro tiempo de la reanimación. Este tronco mudo era ahora requerido espantosamente a servir de ejemplo. Aún puedo ver a Herbert West bajo la siniestra luz de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo describir la escena, me desmayaría si lo intentara, ya que era enloquecedora aquella habitación repleta de horribles objetos clasificados, con el suelo resbaladizo a causa de la sangre y otros desechos menos humanos que formaban un barro cuyo espesor llegaba casi hasta el tobillo, y aquellas horrendas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cociendo sobre el espectro azulenco y vacilante de llama, en un rincón de negras sombras. El ejemplar, como West comentó repetidas veces, poseía un sistema nervioso espléndido. Esperaba mucho de él; y cuando empezó a manifestar leves movimientos de contracción, pude ver el interés febril reflejado en el rostro de West. Creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro... de que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es meramente una máquina de materia nerviosa en la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo ahora se contraía más vigorosamente; y bajo nuestros ojos ávidos, empezó a jadear de forma horrible. Agitó los brazos con desasosiego, alzó las piernas, y contrajo varios músculos en una especie de contorsión repulsiva. Luego, aquel despojo sin cabeza levantó los brazos en un gesto de inequívoca desesperación... de una desesperación inteligente, que bastaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Evidentemente, los nervios recordaban el último acto en vida del hombre: la lucha por librarse del avión que se iba a estrellar. No sé exactamente qué fue lo que siguió. Tal vez se trata sólo de una alucinación provocada por la impresión que sufrí en aquel instante al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio... ¿quién sabe, ya que West y yo fuimos los únicos supervivientes? West prefería pensar que fue eso, antes de su reciente desaparición; pero había ocasiones en que no podía, porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante terrible; y oímos un sonido gutural. No me atrevo a decir que se trataba de una voz, porque fue demasiado espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue su cavernosidad. Ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo: "¡Salta, Ronald, por Dios! ¡Salta!". Lo espantoso fue su procedencia: porque brotó de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras sombras.
Muchos hombres han contado cosas espantosas, no referidas en letra impresa, que sucedieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Algunas de estas cosas me han hecho palidecer; otras, me han producido unas nauseas incontenibles, mientras que otras me han hecho temblar y volver la mirada hacia atrás en la oscuridad; sin embargo, creo que puedo relatar la peor de todas: el espantoso, antinatural e increíble horror de las sombras. En 1915 estaba yo como médico con el grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos americanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre de quien era yo ayudante indispensable: el celebre cirujano de Bolton, doctor Herbert West. El doctor West se había mostrado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra; y cuando dicha posibilidad se presentó, me arrastró consigo en contra de mi voluntad. Había motivos por los que yo me hubiera alegrado de que la guerra nos separase; motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de West cada vez más irritante; pero cuando se marchó a Ottawa, y consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre decidido a que le acompañase en mi calidad habitual. Cuando digo que el doctor West estuvo siempre ansioso de poder servir en el campo de batalla no me refiero a que fuese guerrero por naturaleza ni que anhelase salvar la civilización. Siempre había sido una fría máquina intelectual; flaco, rubio, de ojos azules y con gafas; creo que se reía secretamente de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis críticas a la indolente neutralidad. Sin embargo, había algo en la devastada Flandes que él quería; y a fin de conseguirlo, tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que pretendía no era lo que pretenden muchas personas, sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma completamente clandestina y en la cual había conseguido resultados asombrosos y, de vez en cuando, horrendos. Lo que quería no era otra cosa, en realidad, que abundante provisión de muertos recientes, en todos los estados de desmembramiento. Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama, a su llegada a Boston; en cambio yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros tiempos de la Facultad de Medicina, en la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres humanos conseguidos de manera horrenda. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos; y si eran bastante frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror le dominaba, cada vez que pensaba en los fracasos parciales: seres atroces, resultado de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos habían seguido con vida (uno de ellos se encontraba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido); y como él pensaba en las eventualidades imaginables, aunque prácticamente imposibles, se estremecía a menudo, debajo de su aparente impasibilidad habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirviesen era su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de robar cadáveres. En la universidad, y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto a él había sido de fascinada admiración; pero a medida que sus procedimientos se hacían mas osados, un solapado terror se fue apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable; luego, ocurrió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función del pensamiento racional en un cadáver; y este éxito, conseguido a costa de semejante abominación, le había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos durante los cinco años siguientes. Seguí a su lado por puro miedo, y presencié escenas que la lengua humana no podría repetir. Gradualmente, llegué a darme cuenta de que el propio Herbert West era más horrible que todo lo que hacía... fue entonces cuando comprendí claramente que su celo científico por prolongar la vida en otro tiempo normal había degenerado sutilmente en una curiosidad meramente morbosa y macabra y en una secreta complacencia en la visión de los cadáveres. Su interés se convirtió en perversa afición por lo repugnante y lo diabólicamente anormal; se recreaba con tranquilidad en monstruosidades artificiales ante las que cualquier persona en su sano juicio caería desvanecida de repugnancia y de horror; detrás de su pálido intelectualismo, se convirtió en un exigente Baudelaire del experimento físico, en un lánguido Heliogábalo de las tumbas. Afrontaba imperturbable los peligros y cometía crímenes con impasibilidad. Creo que el momento crítico llegó al comprobar que podía restituir la vida racional, y buscó nuevos ámbitos que conquistar experimentando en la reanimación de partes seccionadas de los cuerpos. Tenía ideas extravagantes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales; y obtuvo ciertos resultados espantosos preliminares en forma de tejidos imperecederos, alimentados artificialmente a partir de huevos semi-incubados de un reptil tropical indescriptible. Había dos cuestiones biológicas que ansiaba terriblemente establecer: primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro, en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos; y segundo, si existía alguna clase de relación etérea, intangible, distinta de las células materiales, que uniese las partes quirúrgicamente separadas que previamente habían constituido un solo organismo vivo. Todo este trabajo científico requería una prodigiosa provisión de carne humana recién muerta... y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas de St. Eloi. Aún ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica ficción de un delirio. West se había montado un laboratorio particular en el lado este del edificio que se le había asignado provisionalmente, alegando que deseaba poner en práctica nuevos y radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación hasta ahora desesperados. Allí trabajaba como un carnicero, en medio de su sanguinolenta mercancía. Jamás llegué a acostumbrarme a la ligereza con que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas maravillas de cirugía en los soldados; pero sus principales satisfacciones eran de carácter menos público y filantrópico, y se vio obligado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños aún en medio de aquella babel de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver... cosa corriente en un campo de batalla, aunque completamente inusitada en un hospital. Los ejemplares reanimados por el doctor West no reunían condiciones para recibir una larga existencia ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal actividad de mi amigo. En un oscuro rincón del laboratorio; sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda. La noche de que hablo teníamos un ejemplar nuevo y espléndido: un hombre físicamente fuerte y a la vez de tan elevada inteligencia, que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico; porque se trataba del oficial que había ayudado a que se le concediese a West su destino, y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. Es más; en el pasado, había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Sir Eric Moreland Clapman-Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división, y había sido designado precipitadamente al sector de St. Eloi cuando llegaron al cuartel general noticias del recrudecimiento de la lucha. Efectuó el viaje en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, sólo para ser derribado precisamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular, Hill quedó irreconocible; en cuanto al gran cirujano, el accidente le secciono la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó ansiosamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios; me estremecí al verle terminar de separar la cabeza, colocarla en la diabólica cuba de pulposo tejido de reptiles con objeto de conservarla para futuros experimentos, y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió determinadas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que pretendía: comprobar si este cuerpo sumamente organizado podía dar, sin cabeza, alguna señal de vida mental que había distinguido a sir Eric Moreland Clapman-Lee, estudioso en otro tiempo de la reanimación. Este tronco mudo era ahora requerido espantosamente a servir de ejemplo. Aún puedo ver a Herbert West bajo la siniestra luz de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo describir la escena, me desmayaría si lo intentara, ya que era enloquecedora aquella habitación repleta de horribles objetos clasificados, con el suelo resbaladizo a causa de la sangre y otros desechos menos humanos que formaban un barro cuyo espesor llegaba casi hasta el tobillo, y aquellas horrendas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cociendo sobre el espectro azulenco y vacilante de llama, en un rincón de negras sombras. El ejemplar, como West comentó repetidas veces, poseía un sistema nervioso espléndido. Esperaba mucho de él; y cuando empezó a manifestar leves movimientos de contracción, pude ver el interés febril reflejado en el rostro de West. Creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro... de que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es meramente una máquina de materia nerviosa en la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo ahora se contraía más vigorosamente; y bajo nuestros ojos ávidos, empezó a jadear de forma horrible. Agitó los brazos con desasosiego, alzó las piernas, y contrajo varios músculos en una especie de contorsión repulsiva. Luego, aquel despojo sin cabeza levantó los brazos en un gesto de inequívoca desesperación... de una desesperación inteligente, que bastaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Evidentemente, los nervios recordaban el último acto en vida del hombre: la lucha por librarse del avión que se iba a estrellar. No sé exactamente qué fue lo que siguió. Tal vez se trata sólo de una alucinación provocada por la impresión que sufrí en aquel instante al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio... ¿quién sabe, ya que West y yo fuimos los únicos supervivientes? West prefería pensar que fue eso, antes de su reciente desaparición; pero había ocasiones en que no podía, porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante terrible; y oímos un sonido gutural. No me atrevo a decir que se trataba de una voz, porque fue demasiado espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue su cavernosidad. Ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo: "¡Salta, Ronald, por Dios! ¡Salta!". Lo espantoso fue su procedencia: porque brotó de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras sombras.
H.P. Lovecraft
Anonimo En Inglaterra, existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres.
En Inglaterra, existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres.
Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. "¿Me permite ver esa taza?" Preguntó la Señora, "¡nunca he visto nada tan fino como éso!"
En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita le comentó: "¡Usted no entiende! ¡yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo! hace mucho tiempo yo sólo era un montón de barro amorfo.
Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: "¡Por favor! ¡Ya déjame en paz!" Pero mi amo sólo me sonrió y me dijo: "Aguanta un poco más, todavía no es tiempo."
Después me puso en un horno. ¡Yo nunca había sentido tanto calor! ¡me pregunté por qué mi amo querría quemarme, así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi amo que me decían: "Aguanta un poco más, todavía no es tiempo."
Finalmente se abrió la puerta, mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. "¡Así está mucho mejor!" me dije a mi misma, pero apenas y me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. ¡El olor de la pintura era horrible! ¡sentía que me ahogaría! "¡Por favor detente!" le gritaba yo a mi amo; pero él sólo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: "Aguanta un poco más, todavía no es tiempo."
Al fin mi amo dejó de pintarme; ¡pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno! no era un horno como el primero; ¡sino que era mucho más caliente! ¡ahora sí estaba segura que me sofocaría! ¡le rogué y le imploré a mi amo que me sacara! grité, lloré; pero mi creador sólo me miraba diciendo: "Aguanta un poco más, todavía no es tiempo."
En ese momento me di cuenta que no había esperanza, ¡nunca lograría sobrevivir a ese horno!. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera, allí me dejó un momento para que me refrescara.
Después de una hora de haber salido del segundo horno, mi amo me dió un espejo y me dijo: "¡Mírate! ¡ésta eres tú!" ¡yo no podía creerlo! ¡ésa no podia ser yo! ¡lo que veía era hermoso!. Mi amo nuevamente me dijo: "Yo sé que te dolio haber sido golpeada y amoldada por mis manos; pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causo mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. ¡Ahora tú eres un producto terminado! ¡eres lo que yo tenía en mente cuando te comence a formar!"
Cuando llegué al lugar donde había presenciado el fenómeno, éste se extinguió repentinamente dejando al descubierto una abertura oscura y bastante más amplia de lo que yo había apreciado en un primer momento, miré hacia atrás y vi como una minúscula parte de la inmensidad del océano se superponía sobre la tierra en forma de espuma blanca y radiante a la luz de la luna. Agarrándome a las rocas conseguí introducirme en la grieta dejando atrás la tranquila playa y el susurro del agua al alejarse de la arena. Lo que vi ante mis ojos, debo aclarar que de no ser por las facultades que me otorgaba mi nueva condición habría sido una oscuridad eterna, fue un pasadizo intrincado y al parecer extenso del cual provenía una fresca y suave brisa que me acariciaba la piel y me hacía sentir más ligero. Avancé aproximadamente un kilómetro por un túnel estrecho y menudo que me obligaba a mantener la cabeza gacha y zigzagueaba siempre hacia abajo alejándose del mar e introduciéndose cada vez más en los acantilados. Mi curiosidad casi se había desvanecido cuando vislumbré no muy lejos lo que parecía ser el final del corredor y lo que según pude comprobar más tarde era una enorme estancia iluminada por la luz de un sin fin de antorchas incrustadas en la pared y colocadas sobre altos pilares a modo de pequeñas piras. La abertura se encontraba a varios metros del suelo de la estancia, lo que me obligó a saltar para caer con envidiable destreza sobre un suelo de mármol gris perfectamente pulido. Aquella antesala era enorme, yo caí justo en una esquina sobre la sombra de uno de aquellos enormes pilares, a mi derecha se elevaba una inmensa escalera de caracol que desaparecía en las sombras donde la luz terminaba y frente a mí se erigía un magnífico arco apuntado con doble puerta que debía de medir unos ocho o diez metros de alto por unos cuatro o cinco de ancho, las puertas estaban hechas de un material que parecía marfil sólido y he de reconocer que no vi ninguna fisura o empalme que me hiciera pensar que cada una de ellas no estaba hecha de una sola pieza, por unos instantes me quedé ensimismado pensando cuál será el tamaño del animal cuyos colmillos eran de la envergadura necesaria para tallar en ellos aquellas inmensas cancelas, ambas estaban decoradas con multitud de relieves diminutos que representaban unas galimatías de símbolos y figuras que recordaban a seres mitológicos y monstruos descarnados. Una voz me sacó de mi ensimismamiento, provenía del otro lado de las puertas, se colaba por el hueco que dejaba una de ellas que se encontraba entornada, era una voz cándida y a la vez cruel, tenía el timbre de la de una mujer y parecía estar reprendiendo a alguien: - ¡Has sido una niña mala!, te he dicho mil veces que no puedes salir a jugar fuera sin mi permiso, ¿acaso no has entendido todavía que la obediencia es parte fundamental de tu instrucción? - se hizo un profundo silencio. - Sí mi señora - Fue un ligero gemido, aquella voz parecía demostrar gran respeto por la anterior. - Ven, acércate pequeña, - dijo con ternura - sabes que odio tener que castigarte, pero también sabes que el castigo es bueno para ti, te suaviza y consigue que tu aprendizaje sea más rápido. - Sí mi señora - volvió a repetir aquella dulce voz en lo que sin duda era un desesperado intento por agradar. Regresó el silencio, en aquellos momentos mi curiosidad alcanzó su cenit. ¿Qué demonios hacía yo agazapado entre las sombras cuando seguramente podría colarme por la rendija que había entre las dos puertas y observar aquella escena en primera fila? no pude contenerme y así lo hice, en el preciso momento en que atravesé el arco quedé maravillado. La sala en la que me encontraba ahora era unas ocho veces la anterior, era rectangular y estaba rodeada por un pasillo exterior que recordaba al de una catedral, la cubría una enorme bóveda y los arcos apuntados fluían por todas partes para terminar encontrándose con los nervios de ésta. En lo que podríamos llamar el crucero central y en el extremo más largo de la cruz, donde se encontraría la puerta de la supuesta catedral, estaba situado un altar engalanado con telas rojas y rodeado por un rosal de rosas blancas, cada una del tamaño de un puño, que desaparecía por los laterales y por el crucero, para volver a aparecer trepando por todas y cada una de las columnas. La sala estaba iluminada por una luz blanca que procedía de una serie de vidrieras situadas en la parte baja de la bóveda y que ayudadas por un millar de velas sobre candelabros de plata colocados en los laterales de los dos pasillos que formaban la cruz, concentraban de manera espectacular la luz sobre estos dejando el resto de la estancia en una espesa negrura. La temperatura era más baja que el la estancia anterior y por el pasillo exterior, donde yo estaba en aquel instante, circulaba una suave brisa. Frente al altar se encontraba un trono del mismo material que las puertas que acababa de rebasar, y en él multitud de tallas que simulaban serpientes enroscadas unas con otras. La escena que yo había escuchado anteriormente se había desarrollado junto a aquel altar. En él había sentada una mujer que aparentaba unos veintiséis años, llevaba una túnica de un blanco inmaculado con bordados en hilo de plata en las mangas y el pecho, tenía una cabellera negra anudada en una trenza que colgaba por encima de su hombro derecho hasta la cintura, la túnica se ceñía a su talle por una cuerda gris con manchas blancas, llevaba abundantes anillos y un brazalete de plata, y, sobre su frente lucía un cordón similar al de su cintura pero más estrecho. Su piel era blanca como la leche, incluso más que la mía, y tenía un brillo similar al de las estatuas de mármol, sus ojos eran grandes y del color de la miel, su boca perfecta estaba enmarcada por unos finos labios de un rosa muy suave, una curva en el lugar apropiado revelaba unos pechos redondeados y erguidos, estaba descalza y tenía las piernas cruzadas una sobre la otra. - Eso es, sigue así pequeña, demuestra tu obediencia. - La hablaba dulcemente, mientras la acariciaba con cariño el trasero - Sabes de sobra que esto no te librará de tu castigo. - Lo sé, mi señora - contestó, parando un momento para volver a empezar con renovado entusiasmo y aun más delicadeza Yo, desde mi escondite en la oscuridad, contemplaba aquella escena completamente maravillado, me sentía como un auténtico fisgón gozando con los juegos eróticos de una pareja, sólo que aquello que yo presenciaba daba la impresión de no tener nada que ver con un juego. De repente los ojos de la mujer del trono se quedaron en blanco, la extraña criatura que se esmeraba a sus pies comenzó a sollozar, temblando y lloriqueando entrecortadamente. Lentamente el cinturón que se ceñía a la cintura de la dama empezó a deslizarse por sus piernas hasta llegar a la nuca de la muchacha que no paraba de gimotear. Desde luego aquello no era ninguna correa, era un esplendido ejemplar de coral gris que se deslizaba ya por todo el cuerpo de la joven que se retorcía gimiendo y sudando en lo que parecía una mezcla de placer y terror absoluto. La cabeza de la serpiente desapareció entre sus piernas, los jadeos aumentaron de velocidad para culminar en un tremendo grito de dolor que llenó de horror mis entrañas. La doncella comenzó a sangrar, el crúor caía resbalando entre sus piernas hasta el suelo de mármol, los chillidos se sucedieron combinados con violentos espasmos y un frenético vaivén infernal. A mí llegó el olor de aquella sangre, era más dulce que ninguna otra cosa, provocó en mí un anhelo insondable, asqueado del deseo que me producía aquella atroz situación, retrocedí conteniendo las arcadas que venían a mi garganta, tropecé y caí detrás de la columna, noté un pinchazo en el brazo, me había clavado una espina del rosal. A la altura de mi cabeza pude ver como una de aquellas enormes rosas se teñía lentamente de un color rúbeo, nunca antes lo había visto en una flor. Inmediatamente después de esto la mujer que estaba sobre el trono se levantó y dirigió hacia mí una mirada que me hizo estremecer, sonrió: - ¿Qué tenemos aquí? - dijo mientras el extraño ritual continuaba a sus pies- Ven, acércate para que pueda verte bien, no temas. Su voz me hechizaba, y aunque sabía perfectamente que no necesitaba que me acercara a ella para verme mejor, lo hice, avancé lentamente, no podía quitarle la vista de encima. Recorrí aquel hermoso pasillo iluminado por la luz blanca y cuando estaba a unos dos metros de ella volvió a sentarse. - ¿Has visto pequeña? - Tenemos visita. - Hablaba mientras acariciaba el pelo de la muchacha que jadeaba de manera irregular, mientras el oficio continuaba entrando en ella una y otra vez. - ¿Quién eres? - dijo mientras volvía a levantarse, y se acercaba lentamente hacia mí con el brazo estirado. - Eres muy guapo. - Su voz era sibilante y me hipnotizaba con cada palabra. Cerré los ojos, en aquel instante se oyó un golpe tremendo y una fuerte ventolera inundó la sala, apagando las velas y provocando que la estancia se llenara de enormes pétalos blancos que volaban en todas direcciones. - ¡Es mío! - pude distinguir la voz que para mí lo era todo, pero mucho más potente y amenazante. Noté como algo me abrasaba la espalda, casi caí desmayado, pero Selena me cogió por la muñeca y me arrastró corriendo hasta las puertas que se encontraban abiertas de par en par. Al mirar hacia atrás pude ver como la dama se sentaba, sus pupilas se habían estirado como las de un reptil y su mirada reflejaba un inmenso odio; Traspasamos las puertas y corrimos escaleras arriba. Vi una explosión de color, era un destello agradable y radiante que sin emitir sonido alguno cambiaba del azul al rojo y luego al verde, lo atravesamos a toda velocidad y salimos bajo un agua cristalina, podía verse la luna a través de ella, nadamos hasta la superficie. La espalda me ardía a la altura del omóplato, Selena me abrazó. - Me has dado un susto de muerte, no quiero ni pensar lo que habría sido de ti en manos de la sacerdotisa. Me besó y juntos nadamos hacia la orilla. Cuando llegamos nos dejamos caer sobre la arena. Allí, en la playa, con sus rizos mojados y tumbada a mi lado parecía una auténtica sirena, la abracé con fuerza y besé sus húmedos labios, su piel estaba salada y fría, hicimos el amor bajo las estrellas y antes de que amaneciera volvimos juntos a la casa. Cuando llegamos a la habitación ella me colocó de espaldas al espejo del armario y me pidió disculpas, volvió mi cabeza hacia el reflejo y descubrí, como tatuado en mi espalda, a la altura de mi hombro, un símbolo rodeado de llamas, era una cruz egipcia de un color negro como el de la misma muerte. - Es la llave de la vida, - dijo, y la besó suavemente - es para siempre. Aquel día dormimos juntos y yo soñé con terribles monstruos, hechiceros de largas barbas blancas, grandes ejércitos armados con espadas sobre los cuales caían incesantes lluvias de flechas, inmensos bosques, dragones, ogros y algo que me parecía familiar, una extraña criatura de largas orejas y cabellos grises que me sonreía y saludaba desde lo alto de un árbol frente a un inmenso castillo. NightVamp. Aquella noche, apenas hube despertado, decidí salir a dar un paseo por los acantilados, así que me calcé unas sandalias de cuero negro y no me puse más que unos pantalones de lino blanco. era una noche calurosa, había mucha humedad y ésta pesaba sobre mi cuerpo, cuando salí de la casa, que ahora podía considerarse mi hogar, el cielo estaba despejado y la luna y las estrellas se reflejaban en el mar que se encontraba en calma, tranquilo y sereno. Andaba despacio, saboreando un cigarrillo rubio, mirando al cielo y tratando de no pensar, cuando bajando por el sendero, rodeado de farolillos que emitían una luz tenue, vislumbré casi al final del camino lo que parecía una explosión de color que salía de entre las rocas , era un destello agradable y radiante que sin emitir sonido alguno cambiaba del azul al rojo y luego al verde sin variar su intensidad, era como si dos colores se fundieran dando lugar al siguiente y así sucesivamente a intervalos irregulares y de manera totalmente inexplicable e incoherente llenaban aquel pequeño espacio de la grieta de una belleza mágica. La verdad es que teniendo en cuenta los sucesos acaecidos en las últimas semanas, este hecho habría sido más que suficiente para alejarse de allí y no volver jamás, pero en mí causó el efecto contrario, apagué el cigarrillo y continué mi camino sin perder de vista aquel singular espectáculo.
Aquella noche, apenas hube despertado, decidí salir a dar un paseo por los acantilados, así que me calcé unas sandalias de cuero negro y no me puse más que unos pantalones de lino blanco. era una noche calurosa, había mucha humedad y ésta pesaba sobre mi cuerpo, cuando salí de la casa, que ahora podía considerarse mi hogar, el cielo estaba despejado y la luna y las estrellas se reflejaban en el mar que se encontraba en calma, tranquilo y sereno. Andaba despacio, saboreando un cigarrillo rubio, mirando al cielo y tratando de no pensar, cuando bajando por el sendero, rodeado de farolillos que emitían una luz tenue, vislumbré casi al final del camino lo que parecía una explosión de color que salía de entre las rocas , era un destello agradable y radiante que sin emitir sonido alguno cambiaba del azul al rojo y luego al verde sin variar su intensidad, era como si dos colores se fundieran dando lugar al siguiente y así sucesivamente a intervalos irregulares y de manera totalmente inexplicable e incoherente llenaban aquel pequeño espacio de la grieta de una belleza mágica. La verdad es que teniendo en cuenta los sucesos acaecidos en las últimas semanas, este hecho habría sido más que suficiente para alejarse de allí y no volver jamás, pero en mí causó el efecto contrario, apagué el cigarrillo y continué mi camino sin perder de vista aquel singular espectáculo.
Arrodillada a sus pies se encontraba una criatura de una especie que jamás había visto antes. Era un hembra de complexión delgada que aparentaba unos dieciséis años, con los rasgos de la raza blanca, pero la piel oscura y de un tono cobrizo, tenía el cabello liso, era largo y de color gris perla. A ambos lados de la cabeza, de entre su pelo, asomaban unas puntiagudas orejas bastante más largas de lo normal. Tenía los ojos grandes y del mismo color que su melena. Se encontraba completamente desnuda, sin más aderezo que una tobillera de plata y un adorno del mismo material, en forma de serpiente, que llevaba enroscado en el brazo. Estaba de rodillas frente a la otra mujer, mantenía las nalgas erguidas y la espalda arqueada, la postura desvelaba unos pechos no demasiado grandes y unas preciosas posaderas que enfundadas en unos vaqueros recibirían grandes elogios. Tenía una boca preciosa y bajo sus húmedos labios asomaban unos finísimos y puntiagudos colmillos blancos, de entre los cuales salía y entraba su pequeña y sonrosada lengua que se esmeraba afanosamente en lamer los pies de su ama.
Escrito por ReJeCt a las 23:37
| Comentarios (2)
Terror que no se debe totalmente a la forma siniestra en que desapareció recientemente, sino que tuvo origen en la naturaleza entera del trabajo de su vida, y adquirió gravedad por primera vez hará más de diecisiete años, cuando estábamos en tercer año de nuestra carrera, en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham. Mientras estuvo conmigo, lo prodigioso y diabólico de sus experimentos me tuvieron completamente fascinado, y fui su más intimo compañero. Ahora que ha desaparecido y se ha roto el hechizo, mi miedo es aún mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más terribles que la realidad. El primer incidente horrible durante nuestra amistad supuso la mayor impresión que yo había llevado hasta entonces, y me cuesta tenerlo que repetir. Ocurrió, como digo, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West se había hecho ya famoso con sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, muy ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida, y se referían al modo de poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada, después de fallar los procesos naturales. Con el fin de experimentar diversas soluciones reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a numerosos conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la persona más enojosa de la Facultad. Varias veces había logrado obtener signos de vida en animales supuestamente muertos; en muchos casos, signos violentos de vida; pero pronto se dio cuenta de que la perfección, de ser efectivamente posible, comportaría necesariamente toda una vida dedicada a la investigación. Así mismo, vio claramente que, puesto que la misma solución no actuaba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, necesitaba disponer de sujetos humanos si quería lograr nuevos y más especializados progresos. Y aquí es donde chocó, con las autoridades universitarias, y le fue retirado el permiso para efectuar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el sabio y bondadoso doctor Allan Hales, cuya obra en pro de los enfermos es recordada por todos los vecinos antiguos de Arkham. Yo siempre me había mostrado excepcionalmente tolerante con los trabajos de West, y a menudo hablábamos de sus teorías, cuyas derivaciones y corolarios eran casi infinitos. Sosteniendo con Haeckel que toda vida es un proceso químico y físico, y que la supuesta "alma" es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos podía depender sólo del estado de los tejidos; y que, a menos que se hubiese iniciado una verdadera descomposición, todo cadáver totalmente dotado de órganos era susceptible de recibir mediante el adecuado tratamiento, esa condición peculiar que se conoce como vida. West comprendía perfectamente que el más ligero deterioro de las células cerebrales ocasionadas por un período letal incluso fugaz podía dañar la vida intelectual y psíquica. Al principio, tenia esperanzas de encontrar un reactivo capaz de restituir la vitalidad antes de la verdadera aparición de la muerte, y solo los repetidos fracasos en animales le habían revelado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces se procuró ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus soluciones en la sangre, inmediatamente después de la extinción de la vida. Tal circunstancia volvió enormemente escépticos a los profesores, ya que entendieron que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se pararon a considerar la cuestión detenida y razonablemente. Poco después de que el profesorado le prohibiese continuar sus trabajos, West me confió su decisión de conseguir ejemplares frescos de una manera o de otra, y reanudar en secreto los experimentos que no podía realizar abiertamente. Era horrible oírle hablar sobre el medio y manera de conseguirlos; en la Facultad nunca habíamos tenido que ocuparnos nosotros de allegar ejemplares para las prácticas de anatomía. Cada vez que mermaba el depósito, dos negros de la localidad se encargaban de subsanar este déficit sin que se les preguntase jamás su procedencia. West era por entonces un joven, delgado y con gafas, de facciones delicadas, pelo amarillo, ojos azul pálido y voz suave; y era extraño oírle explicar cómo la fosa común era relativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo dado que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados; lo cual, evidentemente, hacía imposibles las investigaciones de West. Por entonces era yo su ferviente y cautivado auxiliar, y le ayude en todas sus decisiones; no sólo en las que se referían a la fuente de abastecimiento de cadáveres, sino también en las concernientes al lugar adecuado, para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja deshabitada de Chapman, al otro lado de Meadow Hill; allí habilitamos una habitación de la planta baja para sala de operaciones y otra para laboratorio, dotándolas de gruesas cortinas, a fin de ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba retirado de la carretera, y no había casas a la vista; de todos modos, había que extremar las precauciones, ya que el más leve rumor sobre extrañas luces que cualquier caminante nocturno hiciese correr podía resultar catastrófico para nuestra empresa. Si llegaban a descubrirnos, acordamos decir que se trataba de un laboratorio químico. Poco a poco equipamos nuestra siniestra guarida científica, con materiales comprados en Boston o sacados a escondidas de la facultad (materiales cuidadosamente camuflados, a fin de hacerlos irreconocibles, salvo para unos ojos expertos) , y nos proveímos de palas y picos para los numerosos enterramientos que tendríamos que efectuar en el sótano. En la facultad había un incinerador, pero un aparato de ese género era demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos eran siempre un engorro... incluso los minúsculos cadáveres de cobaya de los experimentos secretos que West realizaba en su habitación de la pensión donde vivía. Seguíamos las noticias necrológicas locales como vampiros, ya que nuestros ejemplares requerían condiciones determinadas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de morir y sin preservación artificial alguna; preferiblemente, exentos de malformaciones morbosas y, desde luego, con todos los órganos. Nuestras mayores esperanzas estaban en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas no tuvimos noticias de ningún caso apropiado, aunque hablábamos con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar los intereses de la facultad, si bien con no demasiada frecuencia en todos los casos, de manera que quizá necesitáramos quedarnos en Arkham durante las vacaciones, en que sólo se impartían las limitadas clases de los cursos de verano. Fue una labor repugnante la que acometimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada, aún cuando en aquella época no teníamos ese horror especial a los cementerios que nuestras experiencias posteriores nos despertó. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque, si bien ya habían linternas eléctricas entonces, no eran tan satisfactorias como esos aparatos de tungsteno de hoy día. El trabajo de exhumación fue lento y sórdido (podía haber sido horriblemente poético, si en vez de científicos hubiéramos sido artistas) ; y sentimos alivio cuando nuestras palas chocaron con madera. Una vez que la caja de pino quedó enteramente al descubierto bajo West, quitó la tapa, saco el contenido y lo dejó apoyado. Me incliné, lo agarré, y entre los dos lo sacamos de la fosa; a continuación trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes. La empresa nos había puesto algo nerviosos; sobre todo, el cuerpo tieso y la cara inexpresiva de nuestro primer trofeo; pero nos las arreglamos para borrar todas las huellas de nuestra visita. Cuando quedó aplanada la ultima paletada de tierra, metimos el ejemplar en un saco de lienzo y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman, al otro lado de Meadow Hill. En una improvisada mesa de disección instalada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el ejemplar no ofrecía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y poco imaginativo, al parecer un tipo saludable, y plebeyo (constitución ancha, ojos grises y cabello castaño) ; un animal sano, sin complejidades psicológicas, y probablemente con unos procesos vitales de lo más simple y sanos. Ahora bien, con los ojos cerrados, parecía más dormido que muerto; sin embargo, la prueba experta de mi amigo disipó en seguida toda duda al respecto. Al fin teníamos lo que West siempre había deseado: un muerto verdaderamente ideal, apto para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías; a fin de utilizar en el organismo humano. Nuestra tensión era enorme. Sabíamos que las posibilidades de lograr un éxito completo eran remotas, y no podíamos reprimir un miedo horrible a las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos en lo que se refiera a la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un deterioro en las delicadas células cerebrales con posterioridad a la muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba una curiosa noción tradicional del "alma" humana, y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar alguien que regresaba del reino de los muertos. Me preguntaba qué visiones podía haber presenciado este plácido joven, si volvía plenamente a la vida. Pero mi expectación no era excesiva, ya que compartía casi en su mayor parte el materialismo de mi amigo. Él se mostró más tranquilo que yo al inyectar una buena dosis de su fluido en una vena del brazo del cadáver, y vendar inmediatamente el pinchazo. La espera fue espantosa, pero West no perdió el aplomo en ningún momento. De cuando en cuando, aplicaba su estetoscopio al ejemplar, y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos tres cuartos de hora, viendo que no se producía el menor signo de vida, declaró decepcionado que la solución era inapropiada; sin embargo decidió aprovechar al máximo esta oportunidad, y probar una modificación de la formula, antes de deshacerse de su macabra presa. Esa tarde habíamos cavado una sepultura en el sótano, y tendríamos que llenarla al amanecer, pues aunque habíamos puesto cerradura a la casa, no queríamos correr el más mínimo riesgo de que se produjera un desagradable descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni medianamente fresco a la noche siguiente. De modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro mudo huésped a oscuras sobre la losa, y nos pusimos a trabajar en la preparación de una nueva solución, tras comprobar West el peso y las mediciones casi con fanático cuidado. El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y West se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol (que hacía las veces de mechero Bunsen en ese edificio sin instalación de gas) , cuando de la habitación que habíamos dejado a oscuras brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos jamás oída por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos de alaridos si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados, ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y desesperación de la naturaleza animada. No podían ser humanos, un hombre no es capaz de proferir gritos así; y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas y matraces, y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural. Creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad; aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida... lo suficiente como para pasar por un par de juerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una francachela. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de West, y allí estuvimos hablando, con la luz de gas encendida, hasta que amaneció. A esa hora nos habíamos serenado un poco discurriendo teorías plausibles y sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación, de forma que pudimos dormir todo el día, en lugar de asistir a clase. Pero esa tarde aparecieron dos artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente, quedando reducida a un informe montón de cenizas; eso lo entendíamos, ya que habíamos volcado la lámpara. El otro, informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, como si hubieran hurgado en la tierra vanamente y sin herramientas. Esto nos resultaba incomprensible, ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda. Y durante diecisiete años, West anduvo mirando por encima del hombro, y quejándose de que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido.De Herbert West, amigo mío durante el tiempo de la universidad y posteriormente, no puedo hablar sino con extremo terror.
Al final nos sonrió la suerte; pues un día nos enteramos de que iban a enterrar en la fosa común un caso casi ideal: un obrero joven y fornido que se había ahogado el día anterior en Summer's Pond, al que habían enterrado sin dilaciones ni embalsamamientos, por cuenta de la ciudad. Esa tarde localizamos la nueva sepultura, y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche.

Cierta medianoche aciaga, cuando, con la mente cansada,
meditaba sobre varios libracos de sabiduría ancestral
y asentía, adormecido, de pronto se oyó un rasguido,
como si alguien muy suavemente llamara a mi portal.
«Es un visitante -me dije-, que está llamando al portal;
sólo eso y nada más.»
¡Ah, recuerdo tan claramente aquel desolado diciembre!
Cada chispa desfalleciente dejaba un rastro espectral.
Yo esperaba ansioso el alba, pues no había hallado calma
en mis libros, ni consuelo a la pérdida abismal
de aquella a quien los ángeles Leonor podrán llamar
y aquí nadie nombrará.
Cada crujido de las cortinas purpúreas y cetrinas
me embargaba de dañinas dudas y mi sobresalto era tal
que, para calmar mi angustia repetí con voz mustia:
«No es sino un visitante que ha llegado a mi portal;
un tardío visitante esperando en mi portal.
Sólo eso y nada más».
Mas de pronto me animé y sin vacilación hablé:
«Caballero -dije-, o señora, me tendréis que disculpar
pues estaba adormecido cuando oí vuestro rasguido
y tan suave había sido vuestro golpe en mi portal
que dudé de haberlo oído...», y abrí de golpe el portal:
sólo sombras, nada más.
La noche miré de lleno, de temor y dudas pleno,
y soñé sueños que nadie osó soñar jamás;
pero en ese silencio atroz, superior a toda voz,
sólo se oyó la palabra «Leonor», que yo me atreví a susurran..
sí, susurré la palabra «Leonor» y un eco volvióla a nombrar.
Sólo eso y nada mas.
A un que mi alma ardía por dentro regresé a mis aposentos
pero pronto aquel rasguido se escuchó más pertinaz.
«Esta vez quien sea que flama ha llamado a mi ventana;
veré pues de qué se trata, qué misterio habrá detrás.
Si mi corazón se aplaca lo podré desentrañar.
¡Es el viento y nada más!»
Mas cuando abrí la persiana se coló por la ventana,
agitando el plumaje, un cuervo muy solemne y ancestral.
Sin cumplido o miramiento, sin detenerse un momento,
con aire envarado y grave fue a posarse en mi portal,
en un pálido busto de Palas que hay encima del umbral;
fue, posóse y nada más.
Esta negra y torva ave trocó, con su aire grave,
en sonriente extrañeza mi gris solemnidad.
«Ese penacho rapado -le dije-, no te impide ser osado,
viejo cuervo desterrado de la negrura abisal;
¿cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal?»
Dijo el cuervo: «Nunca más».
Que un ave zarrapastrosa tuviera esa voz virtuosa
sorprendióme aunque el sentido fuera tan poco cabal,
pues acordaréis conmigo que pocos habrán tenido
ocasión de ver posado tal pájaro en su portal.
Ni ave ni bestia alguna en la estatua del portal
que se llamara «Nunca más».
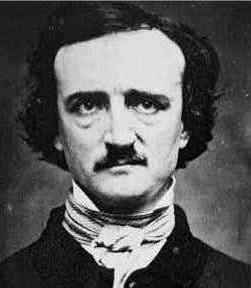
Mas el cuervo, altivo, adusto, no pronunció desde el busto,
como si en ello le fuera el alma, ni una sola sílaba más.
No movió una sola pluma ni dijo palabra alguna
hasta que al fin musité: «Vi a otros amigos volar;
por la mañana él también, cual mis anhelos, volará».
Dijo entonces: «Nunca más».
Esta certera respuesta dejó mi alma traspuesta;
«Sin duda -dije-, repite lo que ha podido acopiar
del repertorio olvidado de algún amo desgraciado
que en su caída redujo sus canciones a un refrán;
que pergeñó, acorralado, este lúgubre refrán:
"Nunca, nunca más"».
Como el cuervo aún convertía en sonrisa mi porfía
planté una silla mullida frente al ave y el portal;
y hundido en el terciopelo me afané con recelo
en descubrir que quería la funesta ave ancestral.
Qué pretendía esa torva ave, funesta y ancestral
al repetir: «Nunca más».
Esto, sentado, pensaba, aunque sin decir palabra
al ave que ahora quemaba mi pecho con su mirar;
eso y más cosas pensaba, con la cabeza apoyada
sobre el cojín purpúreo que el candil hacía brillar.
¡Sobre aquel cojín purpúreo que ella gustaba de usar,
y ya no usará nunca más!
Luego el aire se hizo denso, como si ardiera un incienso
mecido por serafines de leve andar musical.
«¡Miserable! -me dije-; ¡Tu Dios estos ángeles dirige
hacia ti con el filtro que a Leonor te hará olvidar!
¡Bebe, bebe el dulce filtro, y a Leonor olvidarás! »
Dijo el Cuervo: «Nunca más».
« ¡Profeta -grité-, ser malvado; profeta eres, diablo alado!
¿Del Tentador enviado o acaso una tempestad
trajo tu torvo plumaje hasta este yermo paraje,
a esta morada espectral? ¡Mas, te imploro, dime ya,
dime, te imploro, si existe algún bálsamo en Galaad!»
Dijo el Cuervo: «Nunca más».
« ¡Profeta -grité-, ser malvado; profeta eres, diablo alado!
Por el Dios que veneramos, por el manto celestial,
dile a este desventurado si en el Edén lejano
a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar;
si a la radiante doncella en el Edén podré abrazar. »
Dijo el Cuervo: «¡Nunca más!».
«¡Diablo alado, no hables más!», dije, dando un paso atrás;
« ¡Que la tromba te devuelva a la negrura abismal!
¡Ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje
quiero sobre mi portal! ¡Deja en paz mi soledad!
¡Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal!»
Dijo el Cuervo: «Nunca más».
Y el impávido cuervo osado aun sigue, sigue posado,
en el pálido busto de Palas que hay encima del portal;
y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña,
cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal;
y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal,
no se alzará... ¡nunca más!